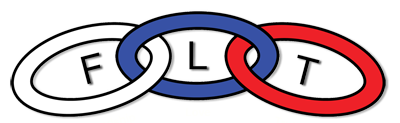|
Un miembro de una iglesia determinada, que previamente había estado asistiendo regularmente a los servicios, dejó de ir. Después de unas semanas, el pastor decidió hacerle una visita. Era una noche fría. El pastor encontró al hombre solo en casa, sentado delante de un fuego ardiente. Adivinando la razón de la visita de su pastor, el hombre le dio la bienvenida, le llevó a un cómodo sillón junto a la chimenea y esperó. El pastor entró por si mismo en la casa, pero no dijo nada. Con un silencio sepulcral, el pastor contemplaba la danza de las llamas alrededor de los troncos que ardían. Después de algunos minutos, el pastor tomó las tenazas, con cuidado recogió una brasa ardiente y brillante y la puso a un lado de la chimenea a solas.
|
|
Luego se sentó en su silla, aun en silencio. El anfitrión observo todo esto con calma. Mientras la llama de la braza solitaria parpadeaba disminuyendo poco a poco, hubo un brillo momentáneo y su fuego no fue más. Pronto quedo fría y muerta. Ni una palabra se había hablado desde el saludo inicial. El pastor miró su reloj y se dio cuenta que era hora de irse. Poco a poco se levantó, cogió la braza fría, muerta y la colocó de nuevo en el centro del fuego. Inmediatamente comenzó a brillar, una vez más con la luz y el calor de las brasas a su alrededor. Mientras el pastor alcanzaba la puerta para salir, su anfitrión, dijo con una lágrima rodando por su mejilla, "Muchas gracias por su visita y sobre todo para este sermón tan fogoso. Estaré de vuelta en la iglesia el próximo domingo”. Actualmente vivimos en un mundo, que trata de decir muchas cosas con muy poco. En consecuencia, solo unos pocos escuchan. A veces los mejores sermones son aquellos dejados sin necesidad de hablar. |
|